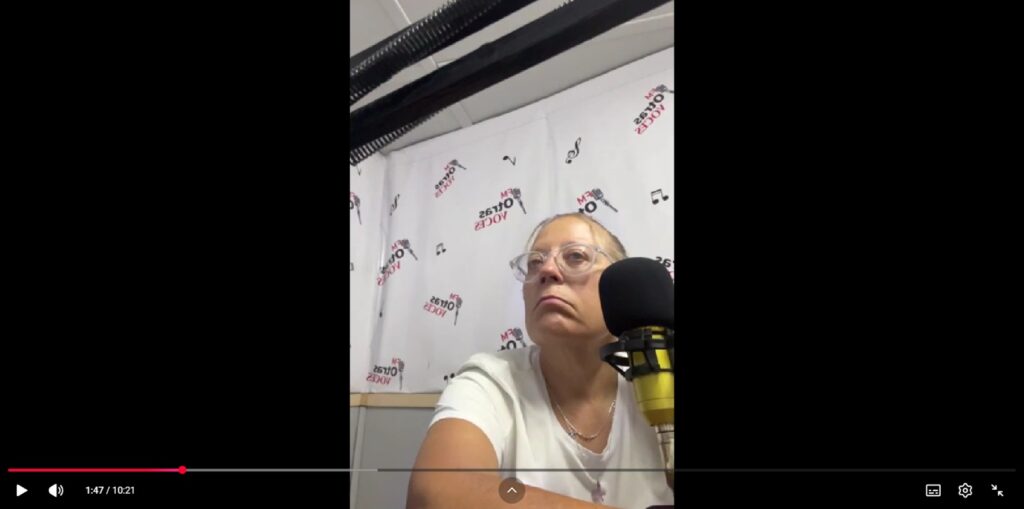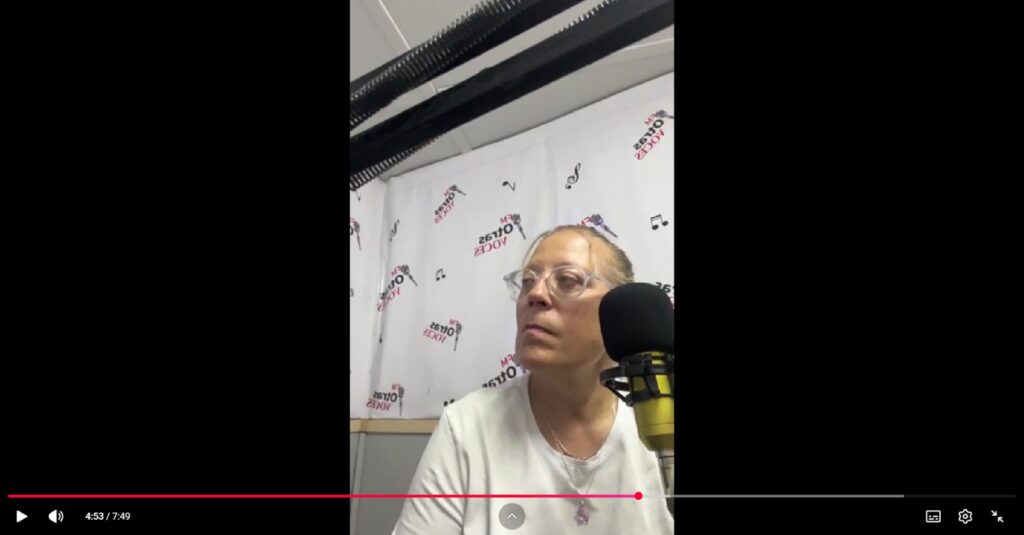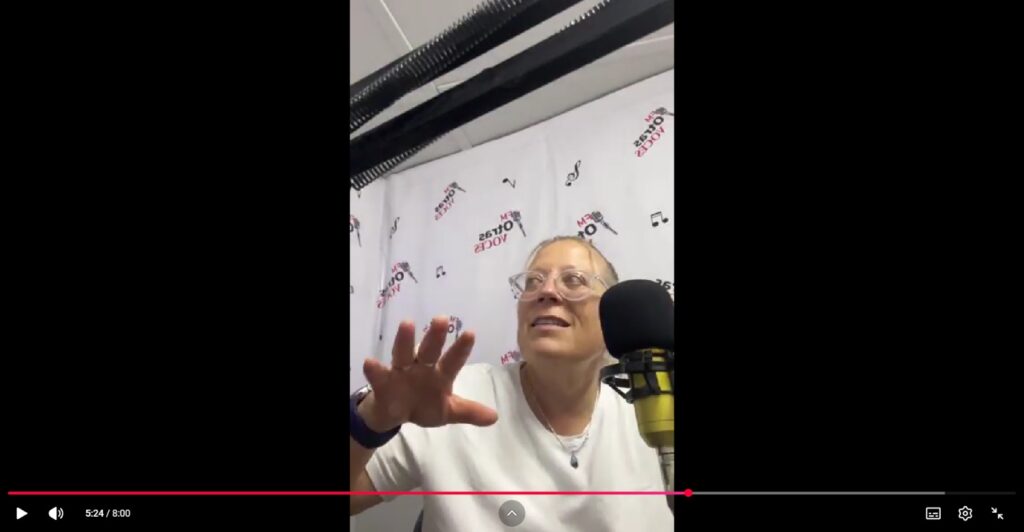Mientras a nivel nacional se impulsa una reforma para modificar la Ley de Contrato de Trabajo, en Mendoza se aplica el laboratorio político de esa misma idea: un modelo que extiende las jornadas, recorta derechos y precariza a quienes sostienen el Estado.
La propuesta de trece horas diarias de trabajo y el llamado “banco de horas” no son una mejora ni una modernización.
Son la reedición de un sistema que pone al trabajador a disposición del empleador, incluso para decidir cuándo puede descansar o tomarse vacaciones.
Si el mes no tiene fondos, no se paga.
Si hay horas extras, se compensan con descanso obligatorio.
Las vacaciones dejan de ser un derecho y pasan a depender de la conveniencia del patrón.
“Estamos volviendo a 1920”, se dijo con razón.
Y no es una metáfora.
Mientras el poder promete eficiencia, recorta humanidad.
La idea de que la gente “vive más” se usa como excusa para extender la edad jubilatoria, ignorando que la mayoría de los trabajadores llega a los 50 o 60 años agotada, física y mentalmente, sobre todo en el Estado, donde la presión y la sobrecarga destruyen la salud emocional.
En los últimos diez años con Cornejo y Suárez como continuidad de un mismo modelo, solo se realizaron 45 concursos para más de 100.000 empleados públicos.
El discurso meritocrático es una mentira: no hay concursos porque el mérito real amenaza al poder político.
Quien conoce su trabajo y tiene años de experiencia no es manipulable.
Por eso, se reemplazan los ingresos por designaciones discrecionales y contratos temporarios.
Más del 30% del personal de salud está contratado bajo la figura de “locación de servicios”, una forma legal de precarización que no garantiza estabilidad, aportes ni carrera.
Estos contratos, pensados para tareas excepcionales y de corta duración, hoy cubren funciones permanentes.
Médicos, técnicos y administrativos trabajan en condiciones inhumanas mientras los funcionarios se jactan de “ahorrar costos”.
Pero ese ahorro sale caro: el Estado pierde talento, profesionalismo y dignidad laboral.
En Infraestructura, los profesionales renuncian porque cobran sueldos miserables, y los directores se quedan con los honorarios.
Durante años se demonizó al empleo público, se instaló la idea de que “sobra gente”, pero si el Estado es modelo y todos los empleados son “inútiles”, ¿quién sostiene la gestión?
No hay gestión eficiente sin trabajadores dignos.
El relato oficial usa la virtualidad y la pandemia como justificación para recortar.
Los pocos concursos recientes fueron simbólicos, apenas 22, de los cuales la mayoría fueron para guardaparques, un área específica con ley nacional.
El resto de los ingresos se resolvió a dedo.
La política reemplazó al mérito.
Los nuevos empleados no entran por carrera, sino por conveniencia electoral.
Y cuando se atreven a reclamar, se los echa.
Así funciona hoy el Estado mendocino:
El que obedece, sobrevive.
El que piensa, estorba.
El que reclama, desaparece.
En este modelo, el Estado se convierte en el principal violador de las leyes laborales, usando el miedo como herramienta de control.
Contrata fuera de norma, precariza, persigue y normaliza la humillación.
Mientras tanto, los medios callan y los gremios se fragmentan, y así el poder avanza.
El problema no es solo económico, es moral.
Porque cuando un gobierno que se dice democrático promueve un sistema que devuelve a los trabajadores al servilismo, lo que se está discutiendo no es una ley: es la dignidad misma.
Y si seguimos aceptando este modelo, no será el siglo XXI, será el regreso al tiempo en que el trabajo era castigo y el silencio, obligación.