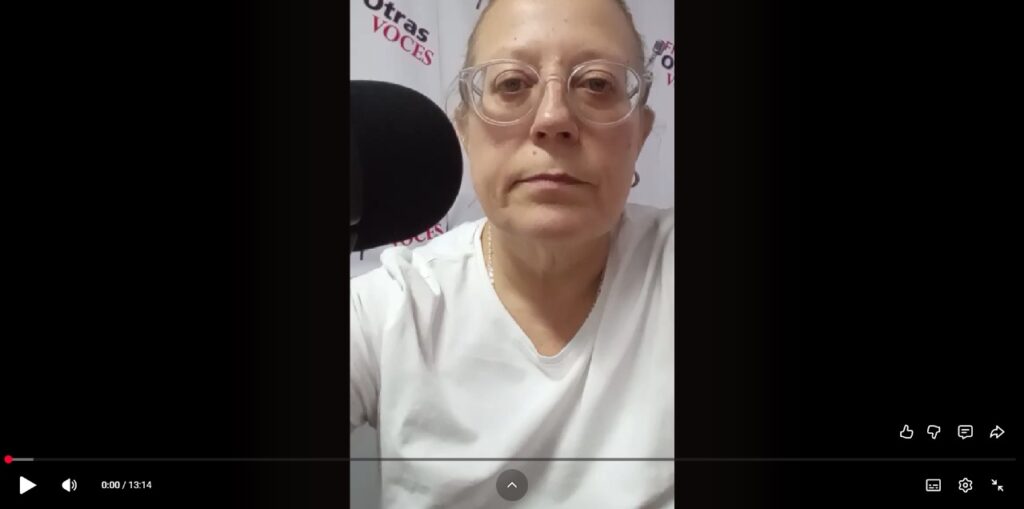En tiempos donde las palabras se retuercen para ocultar la realidad, la pobreza deja de llamarse pobreza y pasa a ser “personas en contexto de necesidades sociales persistentes”. No es un detalle semántico: es una decisión política. Nombrar distinto no resuelve la desigualdad, solo la disfraza.
Mientras se vacían las políticas públicas y se desfinancian áreas clave como la ciencia, la educación y la salud, el Estado transfiere bienes decomisados a fundaciones ligadas al poder mediático. Bajo la fachada de la caridad, se habilitan mecanismos discrecionales, beneficios fiscales y una lógica que reemplaza derechos por limosna.
Este modelo convive con causas abiertas por corrupción, alimentos que no llegaron a destino, personas con discapacidad abandonadas y una reforma educativa que pretende correr al Estado de su responsabilidad central. No se trata solo de gestión: es un retroceso ético y cultural profundo.
La política no es leer la contratapa: es mirar la tapa, entender qué se dice y qué se calla. Analizar quién decide en nuestro nombre y con qué intereses. Porque en una democracia representativa, cuando el poder deja de rendir cuentas y el lenguaje se vuelve falacia, el daño es colectivo.
La pobreza sigue existiendo. Solo cambiaron el nombre. Y mientras tanto, el poder se disfraza de caridad.