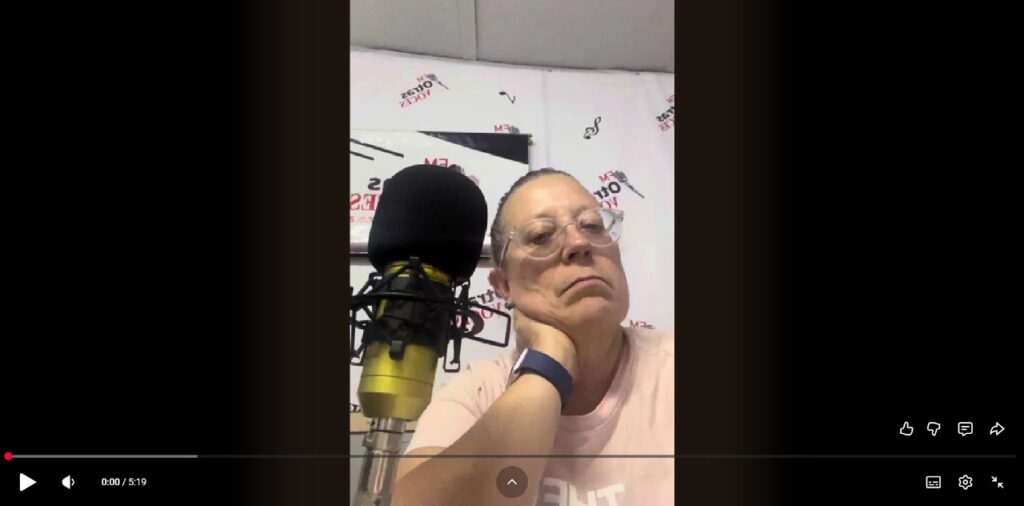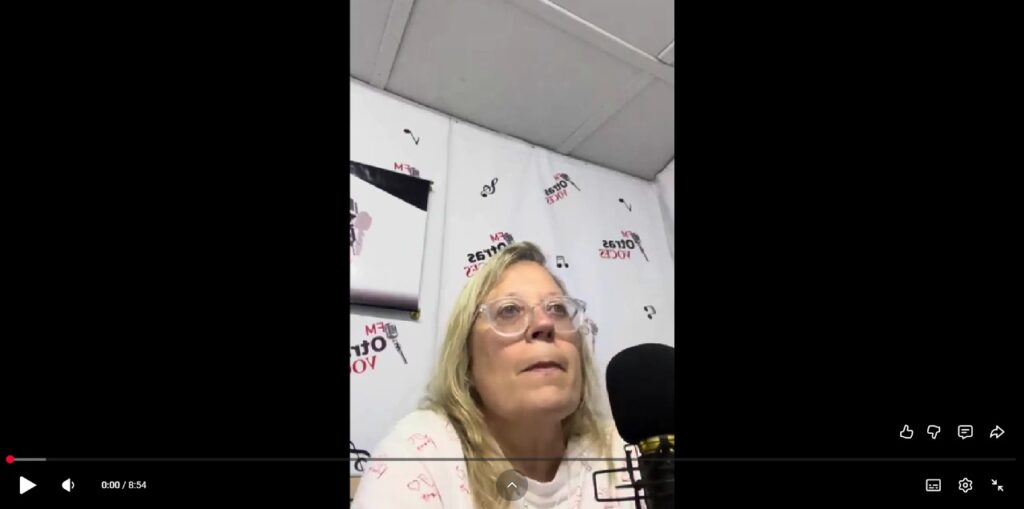En esta conversación profundizamos en la reforma laboral que impulsa el gobierno, una reforma que, aunque intenta mostrarse moderada, avanza claramente hacia un modelo de flexibilización similar al de los años 90. A pesar de que Milei y Adorni aseguran que no se tocará el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo ni las indemnizaciones, lo cierto es que los cambios propuestos impactan de lleno en la estructura laboral argentina.
La reforma incluye modificaciones sobre la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley 14.250 (ultraactividad de los convenios) y la Ley 23.551 (asociaciones sindicales). La dirección es clara: avanzar hacia convenios por empresa y terminar con las paritarias, un mecanismo restablecido por Néstor Kirchner en 2003 que permitió recomponer salarios y ordenar la negociación colectiva. Sin paritarias, cada empleado quedaría negociando solo frente a su empleador.
Otro punto central es el banco de horas, que reemplazaría el pago de horas extras por compensaciones en días libres o ajustes de horarios, sin dinero. Para completar este esquema, se prevén reformas tributarias y previsionales que consolidan un retorno al paradigma de los 90: mayor carga sobre el trabajador, menos protección y más discrecionalidad empresarial.
Mientras esto avanza, la situación económica en Mendoza se agrava. La quiebra de la bodega Norton y el cierre de un supermercado Vea reflejan un mercado laboral debilitado, sin producción ni industria suficiente para sostener el empleo. En una provincia donde más del 60% depende directa o indirectamente del Estado, la pregunta es inevitable: ¿sobre qué estructura productiva se pretende aplicar una reforma laboral?
En el plano gremial, sorprende la escasa reacción. Solo la Bancaria y la UOCRA exigieron al gobierno convocar al Consejo del Salario para actualizar el salario mínimo vital y móvil. Estas acciones deberían ser acompañadas, porque no se trata de defender dirigentes, sino de defender derechos laborales construidos a lo largo de décadas.
Cuando en 2003 se reabrieron paritarias, el salario mínimo pasó de 145 pesos a más de 400 gracias a la movilidad y al ordenamiento de escalas salariales. Hoy, en cambio, la discusión se enfrenta a un techo del 1% y a un sindicalismo que parece inmóvil. Sin lucha, sin calle y sin voz.
Al final, el interrogante es simple pero urgente: ¿qué significa impulsar una reforma laboral profunda en un país donde falta empleo real? El riesgo es claro: menos derechos, más horas, menos salario y más desigualdad, todo bajo un modelo que ya fracasó en los 90.