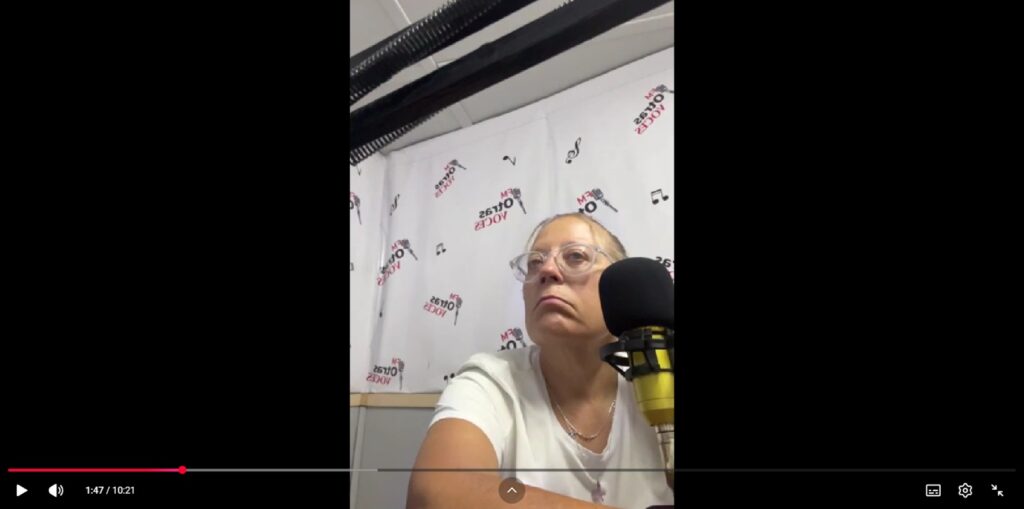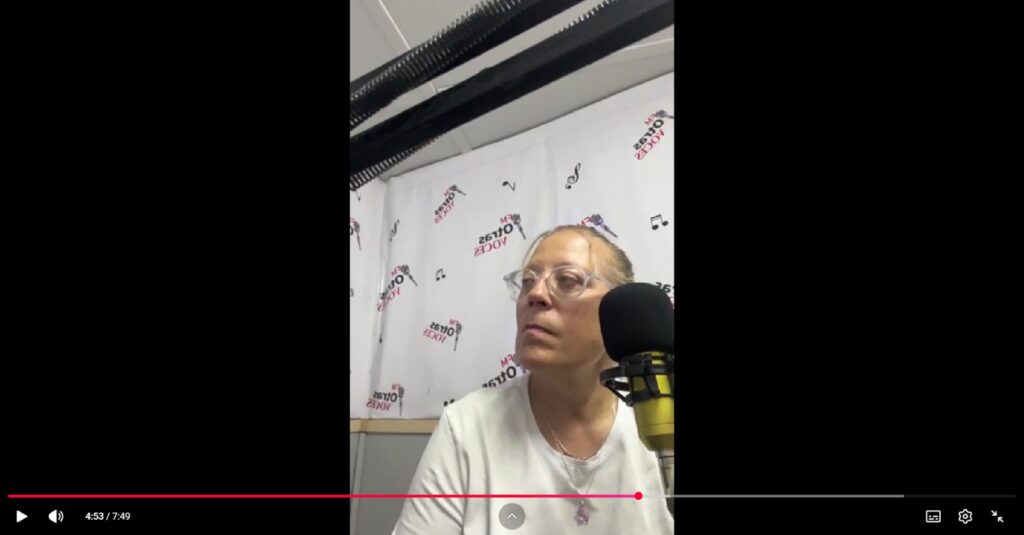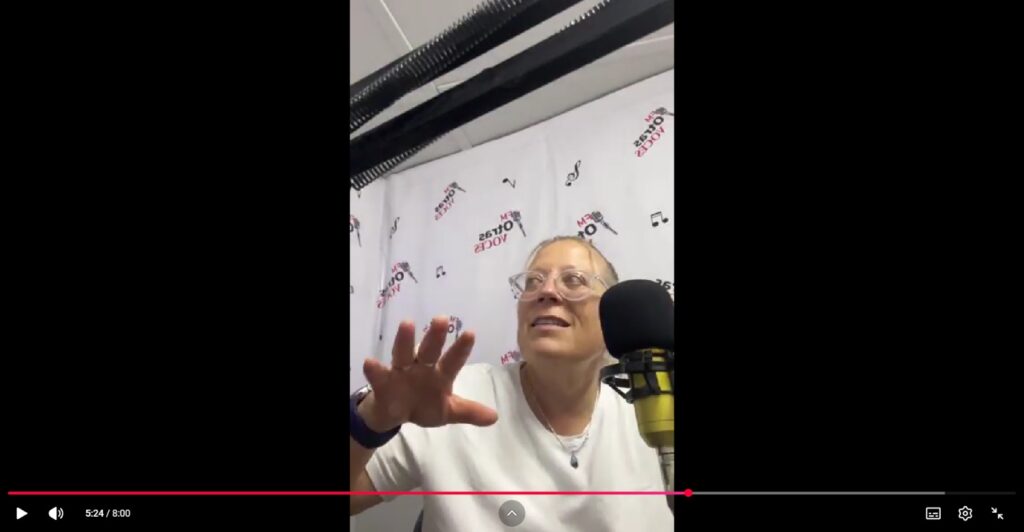La reforma laboral que se aprobó en Mendoza no es una simple modificación administrativa. Es una señal política: un intento por institucionalizar el miedo como herramienta de control.
Mientras el discurso oficial habla de modernización y eficiencia, en la práctica lo que se consolida es una estructura que castiga la disidencia y debilita la representación sindical.
Ni en las paritarias hay negociación.
Todo se define de arriba hacia abajo.
El gobierno impone, los gremios resisten en soledad y el diálogo no existe.
“Es esto o nada.” Así se negocia hoy en Mendoza.
El año pasado, el Ejecutivo sacó un decreto que enseña cómo quitar los fueros sindicales, redactando incluso un “manual de procedimiento” para hacerlo correctamente.
Eso significa, en los hechos, que el Estado capacitó a sus funcionarios para perseguir a sus propios trabajadores.
Una práctica que contradice leyes nacionales y tratados internacionales.
Y, sin embargo, se aplica con naturalidad, amparada por una justicia que —como bien dijo el juez Mario Adaro, ha perdido toda institucionalidad.
El resultado es un clima de terror.
Cada semana aparecen nuevos sumarios: tres, cuatro, o más.
Algunos absurdos, otros sin pruebas.
Todo sirve para disciplinar.
Porque cuando un delegado sabe que puede ser sancionado, trasladado o despojado de su sueldo por discreción de un jefe, la obediencia se convierte en política de Estado.
El nuevo ítem calificable es el ejemplo más claro.
Representa hasta la mitad del salario y depende de la evaluación del superior.
Así, el 60% del sueldo queda a merced de una lapicera.
Se crea una escala de calificaciones donde el “10” no existe, porque según el Ejecutivo, no hay empleado perfecto.
Entonces, ¿para qué una calificación que nadie puede alcanzar?
La respuesta es simple: para controlar.
No se trata de mejorar el rendimiento, sino de garantizar sumisión.
Pero el problema de fondo no es solo el sistema.
El problema es que hemos perdido la capacidad de rebelarnos.
Como sociedad, nos acostumbramos a callar.
Cada gremio defiende lo suyo, cada sector pelea en soledad.
Los docentes, los médicos, los estatales, cada uno en su trinchera.
Y así, la fragmentación se convierte en estrategia del poder.
Recuerdo la lucha de la Ley 7722, cuando el pueblo mendocino se plantó en defensa del agua.
Había convicción, había coraje.
Hoy, en cambio, el sindicalismo está atravesado por el miedo y el adoctrinamiento.
Desde 2016, Cornejo ha trabajado para desarticular la organización gremial, atacar a los delegados más activos y reemplazar la participación con obediencia.
En el último año se registraron más de 140 exclusiones de tutela sindical, un número sin precedentes.
Antes eran casos excepcionales: jubilaciones o sanciones específicas.
Hoy se usan como herramienta de castigo político: para bajarte el sueldo, cambiarte de oficina o silenciarte.
Una compañera lo dijo con claridad:
“Me quitaron el adicional por mayor dedicación siendo delegada, sin siquiera excluirme la tutela.”
Eso resume todo.
Un Estado que avanza sobre quienes representan a los trabajadores, una justicia que mira hacia otro lado, y una sociedad que —por miedo o por cansancio— ya no se levanta.
Lo más grave no es lo que hace el gobierno.
Lo más grave es lo que dejamos de hacer nosotros.
Porque cuando un pueblo deja de rebelarse, deja también de ser pueblo.
Y mientras sigamos aceptando el miedo como método, la democracia será apenas una forma vacía de obedecer.