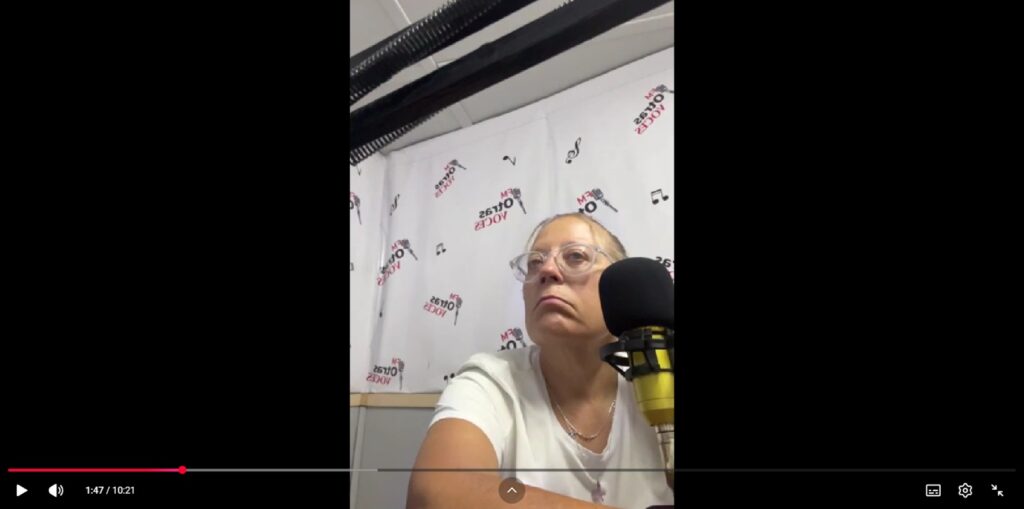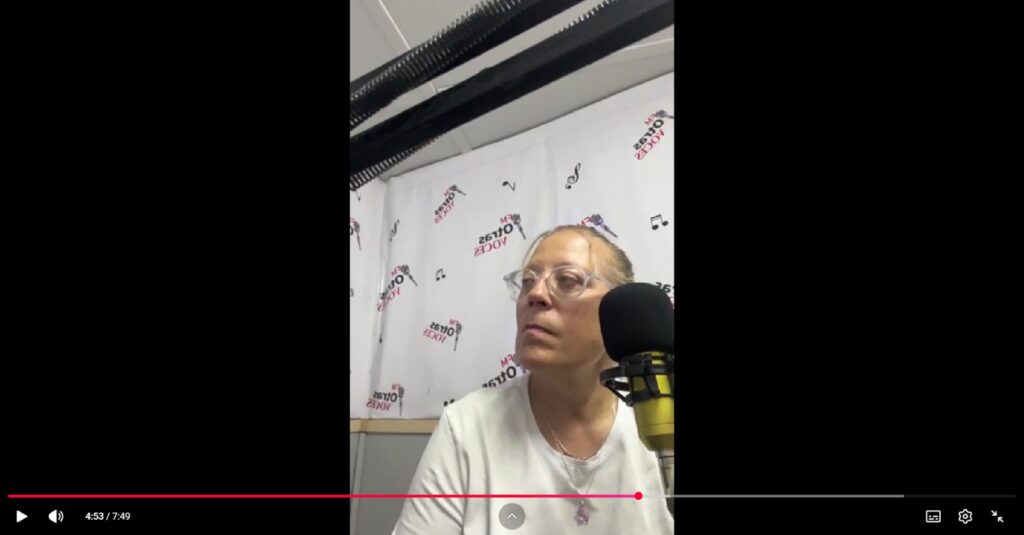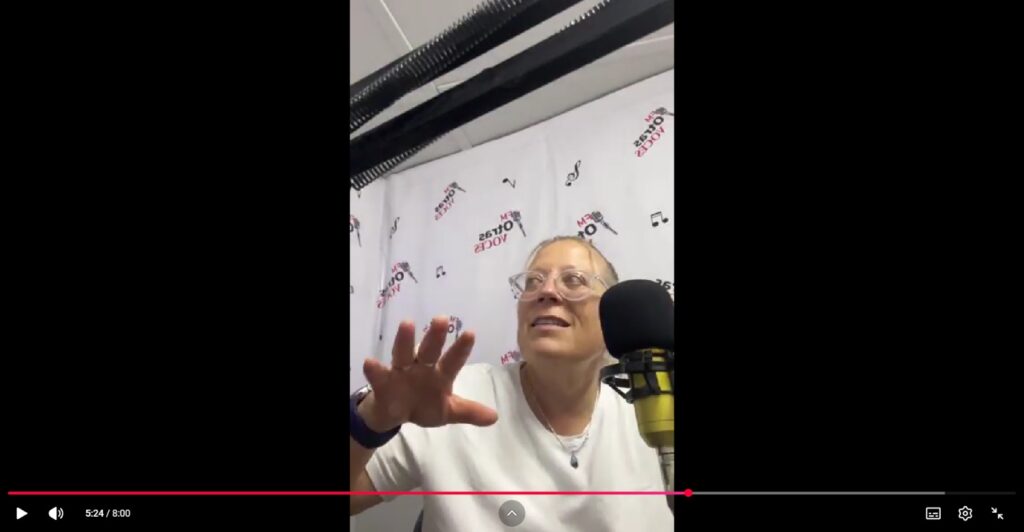En un mundo cada vez más violento y desconcertante, las señales políticas ya no se encuentran solo en lo que se dice, sino también en lo que se calla. El silencio de figuras clave como en la reciente ausencia en la reunión con China habla tanto como una declaración pública. Como con Plutón, no hace falta ver el planeta: basta con observar cómo altera lo que lo rodea. Ese silencio, en pleno reordenamiento geopolítico, resulta inquietante.
China avanza hacia un modelo industrial sin trabajadores: fábricas completamente automatizadas, sin luz, sin personas. Mientras tanto, nosotros cerramos escuelas técnicas y perdemos oficios esenciales. Entrenar a alguien para trabajar en una carpintería requiere tiempo, continuidad y política educativa. La destrucción de la industria argentina como ya ocurrió con Menem, funciona como estrategia: convertir el país en consumidor, exportador primario y dependiente. Ellos se llevan el oro; nosotros vendemos “arena”.
A esto se suma la lógica estadounidense sobre América Latina: un enfoque utilitarista donde los recursos ajenos se consideran propios mientras haya fuerza militar o presión económica para tomarlos. La ética desaparece cuando se naturaliza la violencia desde el Estado: si un gobierno ejecuta a sus propios ciudadanos, el mensaje social es que “algunos merecen morir”. Por eso es tan peligroso que discursos locales deshumanicen a migrantes, pobres o adultos mayores.
Al mismo tiempo, vivimos un fenómeno silencioso: caída de natalidad, cierre de jardines, aulas vacías y una sociedad que medicaliza la fertilidad con hormonas y anticonceptivos cuyo impacto ambiental nadie mide. Las escuelas de nivel inicial tienen listas de docentes sin aula, y hay una profunda angustia colectiva para traer hijos a un mundo sin horizonte.
El trabajador informal y el taxista viven en un régimen que exige reinvención diaria, sin francos ni feriados. Alrededor de la terminal, los vendedores ambulantes cambian cada día su mercancía para sobrevivir. La vida pasa al costado como ese río de aguas cristalinas del que hablaba Borges: está ahí, pero no la pueden disfrutar.
En paralelo, la cultura global ofrece series cada vez más sanguinarias, naturalizando la violencia y la crueldad. Las redes sociales muestran muertes en tiempo real mientras ocultan otras. Nada es casual: ciertos algoritmos empujan hacia un estado emocional global que bordea el oscurantismo.
Frente a esto, surge una pregunta central: ¿cómo volvemos a pensar antes de que otros piensen por nosotros? La caída de la educación pública arrastra a la privada, la caída del sistema de salud público degrada al privado. El peronismo como proyecto colectivo tiene la responsabilidad de volver a articular pensamiento, formación y esperanza. Néstor Kirchner entendió esta necesidad cuando convocó a Enrique Dussel y otros filósofos para repensar el país desde lo profundo.
Queda una última idea: la política tiene la obligación de construir un arcoíris. Un horizonte de felicidad posible, de amplitud, de humanidad. No el arcoíris ingenuo, sino el arcoíris político: ese que frena el avance de la crueldad, que previene que “uno le parta la pala en la cabeza a otro”, que devuelve sentido allí donde hoy solo hay miedo, odio y oscuridad.
La pregunta es si todavía podemos hacerlo.
Y la respuesta como siempre dependerá de nosotros.